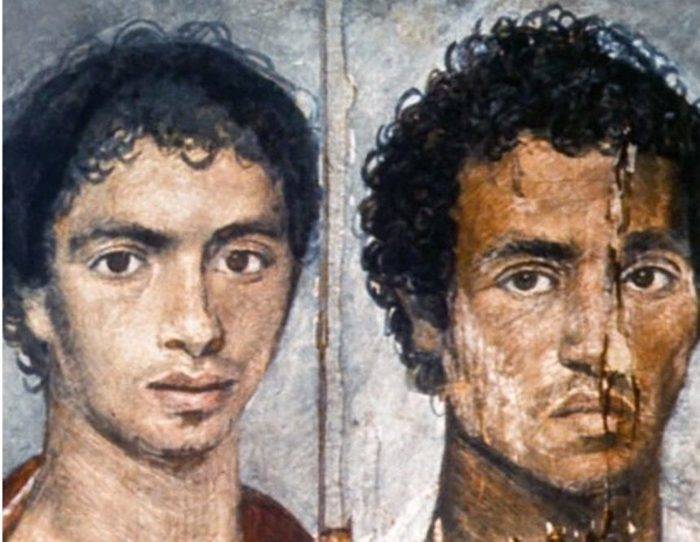Prácticamente el capítulo entero de Žižek en el Lenin Reactivado. Hacia una política de la verdad. (Akal, 2010)
"El «No» de franceses y holandeses al
proyecto de Constitución europea, que nos sitúa ante una nueva versión de esta
extraña ley dialéctica. El «No» francés y holandés fue un claro caso de lo que
en la «teoría francesa» se designa como un significante flotante: un «No» de
significados confusos, inconsistentes y sobredeterminados, un tipo de
continente en el que coexisten la defensa de los derechos de los trabajadores y
el racismo, en el que la reacción ciega a la percepción de una amenaza y el
miedo al cambio coexisten con vagas esperanzas utópicas. Se nos ha dicho que el
«No» fue en realidad un «No» a muchas otras cosas: al neoliberalismo
anglosajón, a Chirac y al gobierno francés del momento, a la influencia de los
trabajadores inmigrantes polacos que venía a reducir los salarios de los
trabajadores franceses, y cosas así. Ahora comienza la verdadera batalla: la
batalla por el significado de ese «No». ¿Quién se lo apropia? ¿Quién —si existe alguien— lo traduce en
una visión política alternativa coherente?
Si hay una lectura predominante para el
«No» es una nueva variante del viejo dicho de Clinton «¡Es la economía,
estúpido!»: se supone que el «No» sería una reacción ante el letargo económico
de Europa —ante su rezagamiento respecto a los nuevos bloques de poder
económico emergentes, ante su inercia en lo económico, lo social, y en la
ideología política— pero, paradójicamente, fue una reacción
inapropiada, una reacción en nombreprecisamente de esa
inercia de europeos privilegiados, de quienes quieren aferrarse a los viejos
privilegios del Estado de bienestar. Fue la reacción de la «vieja Europa»,
desencadenada por el miedo a todo verdadero cambio, el rechazo a las
incertidumbres de ese mundo feliz de la modernización globalista. No es extraño
que la reacción de la Europa «oficial» fuera casi de pánico ante el peligro de
las pasiones «irracionales» de racismo y aislacionismo que apoyaron el «No»,
ante el rechazo pueblerino a la apertura y el multiculturalismo. Uno está
acostumbrado a oír quejas sobre la creciente apatía de los votantes, sobre la
caída de la participación popular en la política. Los liberales, alarmados,
hablan continuamente de la necesidad de movilizar a la gente a base de
iniciativas de la sociedad civil, implicarlos más en el proceso político. No
obstante, cuando la gente despierta de su modorra apolítica, por regla general
lo hace en forma de revuelta populista de derechas, no siendo de extrañar que
muchos tecnócratas liberales ilustrados se pregunten ahora si la anterior
«apatía» no era más bien una bendición camuflada.
No hay que perder aquí de vista cómo justo
estos elementos, que en apariencia constituyen un puro racismo de derechas, en
realidad son una versión desplazada de las reivindicaciones de los
trabajadores. Por supuesto hay racismo en reclamar el cese de la inmigración de
trabajadores extranjeros que amenazan «nuestros empleos». No obstante, habría
que tener en cuenta un hecho simple: el origen de la afluencia de trabajadores
inmigrados de los países poscomunistas no radica en determinada tolerancia
multicultural; en realidad, es parte de la estrategia
del capital para mantener a raya las demandas de los trabajadores. Por esta
razón, Bush hizo más en Estados Unidos por la legalización de los inmigrantes
ilegales de origen mexicano que los demócratas, sometidos a la presión de los
sindicatos. Irónicamente, el populismo racista de derechas es hoy en día la
mejor demostración de que la lucha de clases lejos de estar obsoleta está en
crecimiento. La lección que debería aprender de aquí la izquierda es la de no
cometer el mismo error de la mistificación del populismo racista, el de
trasladar el odio a los extranjeros. Convendría no confundir la hierba con la
maleza, es decir rechazar el racismo populista antiinmigrantes por mor de un
aperturismo multicultural, obviando su contenido desplazado de lucha de clases.
Con todo lo bienintencionada que pretende ser, la mera insistencia en un
aperturismo multicultural es la forma más capciosa de lucha contra la clase
trabajadora.
Es típica, en este sentido, la reacción de
los principales políticos alemanes a la formación del nuevo partido La
Izquierda para las elecciones de 2005, una coalición del PDS de Alemania
Occidental y los disidentes izquierdistas del SPD: el propio Joschka Fischer
alcanzó uno de los puntos más bajos de su carrera cuando dijo que Oskar
Lafontaine era «un Haider alemán» (porque Lafontaine denunciaba que la
importación de mano de obra barata de Europa del Este provocaba la bajada de
salarios de los trabajadores alemanes). Es un claro síntoma de la manera
exagerada y alarmada con la que el entorno político (e incluso cultural)
dominante reaccionó cuando Lafontaine hablaba de «trabajadores extranjeros», o
cuando el secretario del SPD llamaba a los especuladores financieros «plaga de langostas»,
como si estuviéramos presenciando un auténtico renacimiento neonazi. Esta total
ceguera política, esta pérdida de la auténtica capacidad de distinguir entre
izquierdas y derechas lo que delata es un pánico ante la politización en sí
misma. El rechazo automático a mantener cualquier forma de pensamiento fuera de
las coordenadas pospolíticas establecidas tachándolo de «demagogia populista»
es, hasta el momento, la mejor prueba de que, en definitiva, vivimos bajo un
nuevo Denkverbot. (La tragedia está, sin duda, en que el partido La
Izquierda en realidad es un partido de pura
protesta, sin ningún programa global de cambio que sea viable).
Populismo: las antinomias del concepto
El «No» franco-holandés, por tanto, nos
sitúa ante la última aventura en la historia del populismo. Para la elite
ilustrada de la tecnocracia liberal, el populismo es intrínsecamente
protofascista, la renuncia a la racionalidad política, una rebelión en forma de
desbordamiento de pasiones ciegas y utópicas. La réplica más simple a esta
desconfianza sería defender que el populismo es intrínsecamente neutral, que se
trata de un dispositivo político formal y transferible que puede incorporarse a
diferentes compromisos políticos. Este punto de vista lo desarrolló Ernesto
Laclau en detalle.
Para Laclau, en un bonito caso de autorreferencia,
la propia lógica de la estructuración jerárquica puede aplicarse también a la
confrontación conceptual entre populismo y política: el populismo es el objet a lacaniano de la política, la figura individual
que representa la dimensión universal de lo político y, por ello, es «el camino
real» para entender lo político. Hegel proporcionó un término para este
solapamiento de lo universal con parte de su propio contenido particular:
determinación por oposición [gegensätzliche Bestimmung], es el modo en
que el género universal se encuentra a sí mismo en sus especies particulares.
El populismo no es un movimiento político específico sino lo político en estado
puro: la «inflexión» del espacio social que puede afectar a cualquier contenido
político. Sus elementos son puramente formales, transcendentales, no ónticos:
el populismo aparece cuando determinadas demandas «democráticas» (en pro de una
mejor seguridad social, mejores servicios de salud, menores impuestos,
reclamaciones antibélicas, etc.) se encadenan en una serie de equivalencias y
de este concatenamiento surge «el pueblo» como sujeto político universal. Lo
que caracteriza al populismo no es el contenido óntico de esas demandas sino el
mero hecho formal de que, a través de su concatenamiento, el pueblo emerge como
sujeto político y todas las luchas y antagonismos particulares toman la forma
de un enfrentamiento entre «nosotros» (el pueblo) y «ellos». De nuevo el
contenido del «nosotros» y el «ellos» no está previamente determinado pero
constituye precisamente la señal de la lucha por la hegemonía: incluso
elementos ideológicos tales como el racismo o antisemitismo descarnados pueden
concatenarse en una serie de equivalencias de naturaleza populista, según el
sentido en que el «ellos» esté construido.
Ahora queda claro por qué Laclau prefiere
el populismo a la lucha de clases: el populismo proporciona la matriz neutra y
trascendental de una lucha abierta, cuyos contenidos y señas están definidos en
sí mismos por una lucha ocasional por la hegemonía, mientras que la «lucha de
clases» presupone un grupo social en particular (la clase trabajadora) como
agente político privilegiado. Este privilegio en sí mismo no es el resultado de
la misma lucha por la hegemonía, sino que está basado en la posición social
objetiva de este grupo: la lucha ideológica y política no es, en último
término, más que un epifenómeno de procesos y poderes sociales «objetivos» y de
sus conflictos. Para Laclau, por el contrario, el hecho de que una determinada
lucha se vea elevada a la categoría de «equivalente universal» de todas las
luchas no es un hecho predeterminado, sino resultado de la lucha política
contingente por la hegemonía. En un determinado contexto, esta lucha puede ser
la lucha de los trabajadores; en otro contexto, la lucha anticolonialista de
los patriotas, y en otro la lucha antirracista por la tolerancia cultural. No
hay nada en las cualidades positivas inherentes a una determinada lucha que la
predestine a ese papel hegemónico de «equivalente general» de todas las luchas.
La lucha por la hegemonía no sólo presupone una escisión irreductible entre la
forma universal y la pluralidad de contenidos particulares, sino el eventual
proceso por el que uno de esos contenidos se «transustancia» en la encarnación
inmediata de la dimensión universal. Según el ejemplo del propio Laclau, en la
Polonia de los años ochenta, las reclamaciones particulares de Solidarnosc se vieron elevadas a la
encarnación del rechazo global del régimen comunista por parte del pueblo, de
modo que todas las versiones diferentes de la oposición anticomunista (desde la
oposición del nacionalismo conservador, pasando por la oposición
democrático-liberal y la disidencia cultural, hasta la oposición de la
izquierda trabajadora) se reconocían a sí mismos en el significante vacío
«Solidarnosc».
Así es como Laclau intenta diferenciar su
postura a la vez del gradualismo (que reduce la auténtica dimensión de lo
político de tal manera que lo único que queda es la realización gradual de unas
demandas «democráticas» particulares dentro del espacio social diferenciado) y
también de la idea opuesta de una revolución total que vendría a traer poco
menos que una sociedad completamente autorreconciliada. Lo que ambos extremos
pierden de vista es la lucha por la hegemonía en la que una demanda concreta se
ve «elevada a la dignidad de la Cosa», es decir, pasa a ser representativa de
la universalidad del «pueblo». Así, el campo de la política queda atrapado en
una tensión irreducible entre significantes «vacíos» y «flotantes»: algunos
significantes concretos comienzan funcionando como «vacíos», encarnando
directamente la dimensión universal, incorporando en la cadena de equivalencias
—de cuya totalidad forman parte— un buen número de significantes «flotantes».
Laclau utiliza esta escisión entre la necesidad «ontológica» de un voto de
protesta populista (condicionado por el hecho de que el discurso del poder
hegemónico no puede incorporar una serie de reclamaciones populares) y el eventual
contenido óntico al que este voto va unido para explicar el supuesto cambio
hacia el populismo de derechas del Frente Nacional por parte de muchos votantes
franceses que hasta la década de los setenta apoyaban al Partido Comunista. La
elegancia de esta solución reside en que se prescinde del aburrido tópico de
una supuesta «más profunda (totalitaria, por supuesto) solidaridad» entre la
extrema derecha y la «extrema» izquierda.
Aunque la teoría de Laclau sobre el
populismo se destaca como uno de los grandes (y por desgracia para la teoría
social, raros) ejemplos de auténtico rigor conceptual, habría que reseñar un
par de rasgos problemáticos. El primero de ellos se refiere precisamente a su
definición de populismo: la serie de condiciones formales que enumera no bastan
para justificar que se denomine «populista» a un determinado fenómeno. Algo que
hay que añadirle es el modo en que el discurso populista rechaza el antagonismo
y construye el enemigo. En el populismo, el enemigo es externalizado o
reificado en una entidad ontológica positiva (aunque esa entidad sea
fantasmal), cuya aniquilación restablecerá el equilibrio y la justicia.
Simétricamente nuestra propia identidad —la del agente político populista— se
percibe como preexistente al ataque del enemigo. Recurramos al preciso análisis
del propio Laclau de por qué habría que considerar populista al Cartismo:
Su leitmotiv dominante consiste en situar los males de
la sociedad no en algo intrínseco al sistema económico, sino exactamente en lo
contrario: en el abuso de poder de grupos especuladores y parásitos que
controlan el poder político: «la vieja corrupción», en palabras de Cobbett […].
Fue por esta razón por la que el rasgo de la clase dominante que más se
destacaba era su ociosidad y su parasitismo.
En otras palabras, para un populista la
causa de los problemas nunca es, en definitiva, el sistema como tal, sino el
intruso que lo corrompe (los especuladores financieros, por ejemplo, no los
capitalistas como tales); la causa no es un defecto fatalmente inscrito en la
estructura como tal, sino un elemento que no desempeña correctamente su papel
dentro de la misma. Para un marxista por el contrario (como para un freudiano),
lo patológico (el comportamiento desviado de determinados elementos) es síntoma
de lo normal, un indicador de lo que precisamente va mal en esa estructura
amenazada por accesos «patológicos». Para Marx, las crisis económicas son la
clave para entender el funcionamiento «normal» del capitalismo; para Freud, los
fenómenos patológicos, como los brotes histéricos, nos dan la clave de la
constitución (y las contradicciones ocultas que sostienen el funcionamiento) de
un sujeto «normal». Por esto, el fascismo es en definitiva un populismo. Su
figura del judío es el punto equivalente de la serie (ciertamente heterogénea e
inconsistente) de amenazas que experimentan los individuos: el judío es a la
vez demasiado intelectual, sucio, sexualmente voraz, muy trabajador, un
explotador financiero, etc., etc. Aquí encontramos otro rasgo clave del
populismo, que Laclau no menciona. El significante maestro populista para el
enemigo no sólo es —como él subraya con razón— vacío, vago, impreciso,
etcétera:
Decir que la oligarquía
es la responsable de la frustración de las reivindicaciones sociales no es
establecer algo que pueda leerse de las mismas reivindicaciones sociales; es
proporcionado desde afuera de estas demandas por un discurso en el que aquellas pueden inscribirse
[…]. Aquí es donde aparece necesariamente el momento de la vacuidad, a
continuación del establecimiento de vínculos equivalentes. Ergo, «vaguedad»
e «imprecisión», pero estas no son el resultado de algún tipo de situación
marginal o primitiva; están incluidas en la naturaleza misma de lo político.
En el populismo en sentido estricto, este
carácter «abstracto» se complementa siempre, además, con la pseudoconcreción de la figura que se selecciona como el enemigo, el agente particular que está
detrás de todas las amenazas que percibe el pueblo. Se pueden comprar hoy día
teclados de ordenador que imitan artificialmente la resistencia al tacto de las
viejas máquinas de escribir y también el sonido que hacían al percutir el tipo
sobre el papel: ¿qué mejor ejemplo para la necesidad actual de
pseudoconcreción? Hoy en día, cuando no sólo las relaciones sociales sino la
misma tecnología se vuelven cada vez más «no transparentes» (¿quién puede ver
lo que pasa dentro de un PC?), hay una gran necesidad de recrear una concreción
artificial que haga posible que los individuos se relacionen con sus complejos
entornos como con un mundo de vida dotado de significado. En el mundo de los
ordenadores, este fue el paso dado por Apple cuando desarrolló la
pseudoconcreción de los iconos. La vieja fórmula de Guy Debord de la «sociedad
del espectáculo» toma pues un nuevo giro: las imágenes se crean con el fin de
llenar el hueco que separa el nuevo universo artificial del entorno ambiental
de nuestro viejo mundo vital; es decir, para «domesticar» ese nuevo universo.
¿No es «el judío», la figura pseudoconcreta del populismo que condensa la
multitud de fuerzas anónimas que nos determinan, algo análogo al teclado de
ordenador que imita el de una vieja máquina de escribir? El judío como enemigo
surge, en definitiva, de fuera de esas reivindicaciones sociales que se
perciben a sí mismas como frustradas.
Este complemento a la definición de
populismo de Laclau en modo alguno implica cualquier tipo de retorno al nivel
óntico. Seguimos estando en el nivel ontológico-formal y, aceptando como
aceptamos la tesis de Laclau de que el populismo es una determinada lógica
política formal que no está referida a contenido alguno, sólo la completamos
con la característica (no menos importante que sus otros rasgos) de objetivar
el antagonismo en un entidad positiva. El populismo como tal contiene, por
definición, un mínimo, una forma elemental de mistificación ideológica. Esa es
la razón de que, aunque efectivamente no es más que un marco o matriz de lógica
política que puede aparecer dados determinados avatares políticos (nacionalismo
reaccionario, nacionalismo progresista, etc.), no obstante, en la medida en que
en su auténtico sentido transforma el antagonismo social intrínseco en el
antagonismo entre «el pueblo» como unidad y su enemigo externo, esconde, «en
última instancia», una tendencia protofascista a largo plazo.
Esta es la razón por la que resulta
problemático considerar cualquier tipo de movimiento comunista como una versión
de populismo. Frente a una «popularización» del comunismo, deberíamos
permanecer fieles a la concepción leninista de la política como el arte de
intervenir en las situaciones coyunturales que, en sí mismas, están ahí como
modos específicos de concentración de la contradicción (antagonismo)
«principal». Es esta referencia permanente a la contradicción «principal» lo
que distingue las auténticas políticas «radicales» de todos los populismos.
Tras sugerir la posibilidad de que el
elemento de identificación compartida que mantiene unida a una multitud pueda
cambiar de la persona del líder a una idea impersonal, Freud afirma: «Esta
abstracción, de nuevo, puede corporeizarse de manera más o menos completa en la
figura de lo que podríamos llamar un líder secundario y surgirían variaciones
interesantes de la relación entre la idea y el líder». ¿No resulta esto
especialmente adecuado al caso del líder Stalin, quien, en contraste con el
líder fascista, es «un líder secundario», el instrumento de personificación de
la idea comunista? Esta es la razón por la que los movimientos y regímenes
comunistas no pueden conceptualizarse como categoría de populistas.
Ligadas a esto están algunas debilidades
adicionales del análisis de Laclau. La unidad mínima en su análisis del
populismo es la categoría de «demanda social» (en el doble significado del
término: como solicitud y como reclamación). La razón estratégica de la
elección de este término es clara: el sujeto de la demanda se establece
precisamente por el mismo hecho de plantearla. El «pueblo», por lo tanto, se
constituye a sí mismo por medio de cadenas de equivalencias de demandas; el
«pueblo» es el resultado performativo de la presentación de esas demandas, no
un grupo preexistente. No obstante, el término «demanda» implica un escenario
completo en el que un sujeto dirige su demanda a un «otro» que se presupone
capacitado para recibirla. ¿No se desenvuelve el propio acto político
revolucionario o emancipador más allá del horizonte de estas demandas? La
actuación del sujeto revolucionario no se limita a demandar algo, durante mucho
tiempo, de los que detentan el poder: quiere destruirlos. Además, a una demanda
elemental de este tipo, previa a su eventual encadenamiento en una serie de
equivalencias, Laclau la denomina «democrática». Tal como él lo explica,
recurre a esta acepción un tanto peculiar para referirse a una demanda que
funciona todavía dentro del sistema sociopolítico, es decir, una demanda que se recibe como demanda
concreta, de manera que no resulta frustrada ni, a causa de su frustración,
forzada a inscribirse dentro de una serie antagónica de equivalencias. Aunque
subraya que en un espacio político «normal» e institucionalizado existen, desde
luego, muchos conflictos que se negocian uno a uno, sin desencadenar alianzas o
antagonismos trasversales, Laclau es asimismo consciente de que también dentro
de un espacio democrático institucionalizado pueden formarse esas cadenas de
equivalencias. Recordemos cómo, a comienzos de los años noventa en el Reino
Unido, bajo el liderazgo conservador de John Major, la figura de «la madre
soltera sin empleo» fue elevada a símbolo universal de lo que fallaba en el
viejo sistema de Estado de bienestar: todos los «males sociales» fueron de
alguna manera reducidos a esta figura (si se produce una crisis presupuestaria
del Estado es porque se gasta demasiado dinero en sostener a estas madres y a
sus hijos; si existe delincuencia juvenil es porque las madres solteras no
ejercen la autoridad necesaria para promover la adecuada disciplina en la
educación; etcétera).
Lo que Laclau olvida resaltar no es sólo
la especificidad de la democracia en lo que respecta a su contraposición
conceptual básica entre la lógica de las diferencias (la sociedad como un
sistema regulado global) y la lógica de las equivalencias (el espacio social
como la escisión entre dos campos antagónicos que igualan sus diferencias
internas), sino además todo el entrelazado interno de esas dos lógicas. Lo
primero que hay que destacar aquí es cómo sólo en un sistema político
democrático la lógica antagónica de equivalencias está incorporada en el mismo
edificio político como su rasgo estructural básico. Da la impresión de que aquí
viene más a cuento la obra de Chantal Mouffe en su intento heroico de
compaginar democracia y espíritu de lucha agonista, rechazando las dos posturas
extremas: por una parte, la apología de la heroica confrontación hostil que
deja en suspenso la democracia y sus reglas (Nietzsche, Heidegger, Schmitt); y,
por otra, la exclusión de la lucha fuera del espacio democrático, de modo que
todo quede en una competición anémica sometida a reglas (Habermas). Aquí tiene
razón Mouffe al destacar cómo la violencia retorna en forma vengativa
excluyendo a aquellos que no cumplen las normas de la comunicación sin
restricciones. De todas formas, el rasgo principal de la democracia en los
actuales países democráticos no está en ninguno de estos dos extremos, sino en
la muerte de lo político por medio de la mercantilización de la política. El
problema principal aquí no es el modo en que los políticos son empaquetados y
vendidos como mercancía en las elecciones. Mucho más serio es el problema de
que esas mismas elecciones se conciben como una compra de mercancías (el poder,
en este caso): implican una competición entre diferentes partidos-mercancía y
nuestros votos son como dinero que entregamos para comprar el gobierno que
queremos. Lo que se pierde en una concepción así de la política como un
servicio más que podemos comprar es la política como un debate público
compartido sobre resultados y decisiones que nos conciernen a todos.
Así, pues, parece que la democracia no
sólo puede admitir el enfrentamiento, sino que es la única forma política que
lo requiere y lo presupone, que lo institucionaliza. Lo que otros sistemas
políticos perciben como una amenaza (la ausencia de un pretendiente «natural»
al poder) la democracia lo eleva a una condición «normal» y positiva de su
funcionamiento: el sitio del poder está vacío, no hay un aspirante «natural»
para él, el pólemos, la lucha es inexcusable y cada gobierno concreto
tiene que pelearse, tiene que ser conseguido por medio del pólemos. La observación crítica de Laclau sobre Lefort se equivoca en esto: «Para
Lefort, el sitio del poder en las democracias está vacío. Para mí, el problema
se plantea de manera diferente: el problema reside en producir vacío fuera del campo de actuación de la
lógica hegemónica. Para mí el vacío es una forma de identidad, no un lugar
estructural». Ambos vacíos, sencillamente, no son comparables. El vacío del
«pueblo» es el vacío del significante hegemónico que totaliza la cadena de
equivalencias, esto es, aquel cuyo contenido concreto es «transustanciado» en
la personificación del conjunto social, mientras que el vacío del sitio del
poder es una distancia que hace que cualquier portador de poder concreto sea
«deficiente», contingente y temporal.
El otro rasgo descuidado por Laclau es la
paradoja fundamental del fascismo autoritario que es casi el inverso exacto de
lo que Mouffe llama «la paradoja democrática»: si la apuesta de la democracia
(la institucionalizada) es integrar la misma pugna antagónica dentro del
espacio institucional diferenciado, convirtiéndola en lucha regulada, el
fascismo se mueve en la dirección contraria. El fascismo, en su modo de actuar,
lleva a su extremo la lógica del combate (habla de «lucha a muerte» entre ellos
y sus enemigos y propugna siempre —si no la ejecuta— una cierta amenaza
extrainstitucional de violencia, una «presión directa del pueblo» que sortea
los complejos canales institucionales y legales), y postula como meta política
precisamente lo contrario, un cuerpo social jerárquico extremadamente ordenado
(a nadie ha de asombrar que el fascismo recurra siempre a metáforas orgánicas y
corporativas). Esta diferencia puede fácilmente explicarse en los términos de
la oposición de Laclau entre «el sujeto de la enunciación» y «el sujeto de lo
enunciado» (el contenido): la democracia, admitiendo como admite la lucha
antagónica como objetivo (como su enunciado, su contenido, en sentido
lacaniano), su proceder es regulado y sistemático. El fascismo, por el
contrario, pretende imponer la meta de una armonía jerárquicamente estructurada
por medio de un enfrentamiento sin control alguno.
La conclusión que podemos sacar es que el
populismo (en el sentido en que nosotros completamos la definición de Laclau)
no es el único modo en que se produce un exceso de enfrentamiento más allá del
marco institucional democrático para la lucha agónica: ni las (ya fenecidas)
organizaciones revolucionarias comunistas ni toda la amplia gama de fenómenos
de protesta social y política no institucionales, desde los movimientos estudiantiles
de la época de 1968 a las posteriores protestas antibélicas y el más reciente
movimiento antiglobalización, pueden calificarse propiamente de populistas. Es
paradigmático el caso del movimiento de finales de los años cincuenta y
principios de los sesenta contra la segregación racial en Estados Unidos,
resumido en el nombre de Martin Luther King. Aunque sus esfuerzos buscaban
articular una demanda que de por sí no tenía cabida en las instituciones
democráticas existentes, el movimiento no puede llamarse populista en el
sentido auténtico del término: su modo de llevar la lucha y dar forma a su
oponente sencillamente no era populista. (Habría que hacer aquí una observación
más general sobre los movimientos populares de un único objetivo [por ejemplo,
las «revueltas fiscales» en Estados Unidos]: aunque funcionan de manera
populista, movilizando a la gente en torno a una reivindicación no aceptada por
las instituciones democráticas, no parecen encuadrarse en
una compleja cadena de equivalencias. Su enfoque se limita a una reivindicación
concreta).
… al punto muerto de los compromisos
políticos
Aunque para Laclau la retórica se halla
operativa en el corazón mismo del proceso político-ideológico, al establecer
una articulación de hegemonías, a veces cae en la tentación de reducir los
problemas de la izquierda actual a un fracaso «meramente retórico», como en el
siguiente pasaje:
La derecha y la
izquierda no se enfrentan en el mismo nivel. Por una parte, la derecha intenta
articular distintos problemas que tiene la gente en alguna especie de
imaginario político y, por otra, la izquierda emprende la retirada hacia un
discurso puramente moral que no toma parte en la lucha por la hegemonía […]. El
problema principal de la izquierda es que la lucha no se desarrolla hoy en este
nivel del imaginario político. Ella se limita a un discurso racionalista sobre
derechos, concebidos de manera puramente abstracta, sin entrar a la palestra de
la lucha hegemónica y, sin este compromiso, no es posible una alternativa
política progresista.
Así, pues, el principal problema de la
izquierda es su incapacidad para proponer una visión apasionada de cambio
global… ¿pero es realmente así de simple? ¿Es la solución para la izquierda
abandonar el discurso racionalista, «puramente moral» y proponer una visión más
comprometida con respecto al imaginario político, una visión que pudiera
competir con los proyectos neoconservadores y a la vez con sus concepciones
izquierdistas del pasado? ¿No se parece mucho esta respuesta a la proverbial
contestación del médico a su paciente preocupado: «lo que usted necesita es un
buen consejo médico»? ¿Qué tal si nos hacemos la pregunta elemental: en qué consistiría concretamente esta nueva
visión de izquierdas en lo tocante a su contenido? ¿No está condicionada la decadencia de
la izquierda tradicional, su retirada hacia el discurso racionalista moral que
ya no entra en la lucha por la hegemonía, por los grandes cambios de las
últimas décadas en la economía global? ¿Dónde hay entonces una mejor
solución global de izquierdas a nuestro actual problema? A pesar de todo lo que
se dice en contra de la Tercera Vía, esta intenta al fin y al cabo proponer una
visión que tiene en cuenta esos cambios. No es extraño que la confusión
comience a imperar en cuanto nos aproximamos al análisis político concreto. En
una entrevista reciente, Ernesto Laclau hizo una extraña acusación contra mí
diciendo que yo
afirmaba que el problema
con Estados Unidos está en que actúa como una potencia global pero no piensa
como una potencia global, sino solamente de acuerdo a sus propios intereses. La
solución es pues que debería pensar y actuar como una potencia global, que
debería asumir su papel de policía mundial. Para alguien como Žižek, que viene
de la tradición hegeliana, decir algo así significa que Estados Unidos viene a
ser la clase universal […]. La función que Hegel atribuye al Estado y Marx al
proletariado, Žižek se la confiere ahora a la culminación del imperialismo
estadounidense. No hay base alguna para pensar que las cosas van a ser así. Yo
no creo que ninguna causa progresista, en ninguna parte del mundo, pueda pensar
en esos términos.
No cito este pasaje para recrearme en lo
forzado y ridículo de su maliciosa interpretación: por supuesto, yo nunca
defendí que Estados Unidos fuera una clase universal. Cuando yo constaté que
Estados Unidos «actúa de modo global y piensa de modo local», mi opinión no era
que debería pensar y actuar globalmente; se trataba sencillamente de que esta
brecha entre universalidad y particularidad es estructuralmente necesaria, razón por lo cual
Estados Unidos está cavando a la larga su propia tumba. Por cierto, ahí es donde reside mi
hegelianismo: el motor del proceso histórico-dialéctico es precisamente esa brecha entre acción y
pensamiento. La gente no hace lo que cree estar haciendo: mientras el
pensamiento es formalmente universal, el acto como tal particulariza, y esta es
la razón por la que, precisamente para Hegel, no existe un sujeto histórico
autotransparente: todos los sujetos sociales, en el momento de actuar, quedan
atrapados en «la perfidia de la razón» y desempeñan su papel gracias,
precisamente, al fracaso en la obtención de su objetivo. En consecuencia, la
brecha de la que nos estamos ocupando no es simplemente la brecha entre la
forma universal del pensamiento y los intereses particulares que sustentan
«efectivamente» nuestros actos legitimados por el pensamiento universal: el
auténtico descubrimiento de Hegel consiste en que precisamente la forma
universal en cuanto tal, en su oposición al contenido particular que excluye,
se particulariza a sí misma, se convierte en su opuesto, por eso no hace falta
buscar ningún contenido particular «patológico» que empañe la pura
universalidad.
La razón por la que cito este pasaje es
para hacer un preciso apunte teórico sobre el estatus de la universalidad: nos
enfrentamos aquí a dos lógicas de universalidad opuestas, que han de
diferenciarse estrictamente. Por una parte está la burocracia del Estado como
la clase universal de una sociedad (o, yendo más lejos, Estados Unidos como
policía mundial, como promotor y garante universal de los derechos humanos y la
democracia), el agente directo del orden global; por otro lado, está la
universalidad «supernumeraria», la universalidad personificada en el elemento que
se sale del orden existente y que, aunque interno a éste, no tiene propiamente
lugar dentro del mismo (lo que Jacques Rancière llama la «parte de la
no-parte»). No sólo no son ambas cosas lo mismo, sino que, en último término,
la lucha es precisamente la lucha entre
esas dos universalidades, no simplemente entre los elementos particulares de la universalidad; no
se trata precisamente de qué contenido particular «dominará» la forma vacía de
la universalidad, sino más bien de la lucha entre dos formas específicas de
universalidad.
Por eso se equivoca Laclau cuando
contrapone la «clase trabajadora» y «el pueblo» en función del eje contenido
conceptual versus el efecto de la nominación radical: la «clase trabajadora» designa un
grupo social preexistente, caracterizado por su contenido sustancial, mientras
que «el pueblo» surge como agente unificado por el mismo hecho de la
nominación. No hay nada en la heterogeneidad de las reivindicaciones que las
habilite para ser unificadas en «el pueblo». No obstante, Marx distingue entre
«clase trabajadora» y «proletariado»: la «clase trabajadora» es efectivamente
un grupo social concreto, mientras que el «proletariado» designa una situación
subjetiva. Y Lenin sigue aquí a Marx en su concepción «no orgánica» del partido
como diferenciado de la clase, concebida la propia «clase» como una entidad muy
heterogénea y contradictoria, lo mismo que en su profunda sensibilidad para con
la especificidad de la dimensión política en medio de las diferentes prácticas
sociales.
Ésta es la razón por la que también yerra
el tiro el debate crítico de Laclau sobre la distinción que hace Marx entre
«proletariado» y «Lumpenproletariat»: la distinción no se establece
entre un grupo social objetivo y un no-grupo, un excedente residual que de por
sí no tiene un lugar dentro de la estructura social, sino entre dos formas de
este excedente residual que generan dos posiciones subjetivas diferentes.
Paradójicamente, lo que implica el análisis de Marx es que, aunque el «Lumpenproletariat»
parece más radicalmente desplazado respecto al cuerpo social que el
«proletariado», en realidad encaja en el edificio social mucho más cómodamente.
Remitiéndonos a la distinción kantiana entre juicio negativo y juicio infinito,
el «Lumpenproletariat» no es realmente un no-grupo (la negación
inmanente de un grupo, un grupo que es un no-grupo), pero no es un grupo y su
exclusión de todos los estratos no sólo consolida la identidad de los demás
grupos, sino que la convierte en un elemento libre, flotante, que puede ser
utilizado por cualquier estrato o clase. Puede ser el elemento «carnavalesco»
que radicaliza la lucha obrera, que empuja a los trabajadores desde las
estrategias moderadas y de compromiso a la confrontación abierta, o el elemento
utilizado por la clase dominante para corromper desde dentro la oposición a su
favor (la tan tradicional chusma criminal al servicio de los que están en el
poder). La clase trabajadora, por el contrario, es un grupo que es en sí mismo, como un grupo dentro del edificio social, un no-grupo, es decir, cuya posición es en sí
misma contradictoria: la clase trabajadora es una fuerza productiva que los que
están en el poder necesitan para perpetuarse ellos y su situación dominante,
pero para la que, no obstante, no encuentran un «lugar apropiado».
Esto nos lleva al reproche fundamental que
Laclau hace a la «crítica de la economía política» de Marx: es una ciencia
positiva, «óntica», que delimita una parte sustancial de la realidad social, de
modo que cualquier política emancipatoria que se base en la crítica de la
economía política (en otras palabras, cualquier importancia que se otorgue a la
lucha de clases) reduce lo político a un epifenómeno incrustado en la realidad
sustancial. Tal concepción ignora lo que Derrida llamaba la dimensión
«espectral» de la crítica de la economía política de Marx: lejos de ofrecer la
ontología de un determinado dominio social, la crítica de la economía política
demuestra cómo a esta ontología se añade siempre una «fantasmalogía», ciencia
de los fantasmas, lo que Marx llama «las sutilezas metafísicas y los primores
teológicos» del mundo de las mercancías. Este extraño «espíritu/fantasma» se
aloja en el mismo núcleo de la realidad económica, y esta es la razón por la
que con la crítica de la economía política se cierra el círculo de la crítica
de Marx. La tesis inicial de Marx en sus primeras obras era que la crítica de
la religión era el punto de partida de toda crítica. De ahí proseguía con la
crítica del Estado y la política para concluir con la crítica de la economía
política, que nos proporciona la visión del mecanismo fundamental de la
reproducción social. No obstante, en este último término, el movimiento se
vuelve circular y retorna al punto de partida, es decir, lo que descubrimos en
el mismísimo núcleo de esta «dura realidad económica» es de nuevo la dimensión
teológica. Cuando Marx describe la loca y autopropulsada circulación del
capital cuya trayectoria solipsista de autofecundación alcanza hoy su apogeo en
la metarreflexiva especulación sobre los contratos de futuros, resultaría casi
demasiado simplista proclamar que el espectro de este monstruo autoengendrado
que sigue su camino sin tener en cuenta ninguna circunstancia humana o relativa
al entorno, es una abstracción ideológica, y no deberíamos olvidar nunca que
tras esta abstracción existe gente real y objetos reales en cuyos potenciales y
recursos productivos se basa la circulación de capital y de los que se alimenta
cual parásito gigantesco. El problema reside en que esta «abstracción» no está
sólo en nuestra percepción equivocada de la realidad social (la del especulador
financiero), sino que es «real» en el preciso sentido de que determina la
estructura misma de los procesos materiales de la sociedad: el destino de
estratos enteros de población y a veces países completos puede verse decidido
por esta danza especulativa «solipsista» del capital que persigue el objetivo
de sus beneficios en medio de una bendita indiferencia con respecto a cómo sus
movimientos afectan a la realidad social. En eso consiste fundamentalmente la
violencia sistémica del capitalismo, que es mucho más siniestra que la
violencia socioideológica directa del precapitalismo: esta violencia ya no es atribuible
a individuos concretos y a sus «malas intenciones», sino que es puramente
«objetiva», sistémica, anónima. Aquí tropezamos con la distinción lacaniana
entre la realidad y lo Real: «realidad» es la realidad social de la gente
concreta que interactúa y está implicada en el proceso productivo, mientras que
lo Real es la inexorable lógica «abstracta» y espectral del capital que
determina lo que se cuece en la realidad social.
No olvidemos, además, qué indica realmente
el término crítica de la economía política: la economía es en sí misma
política, de manera que no podemos reducir la lucha política a un mero
epifenómeno o un efecto secundario de un proceso social más básico de
naturaleza económica. Esto es lo que la «lucha de clases» es para Marx: la presencia
de la política en el mismísimo corazón de la economía, razón por la cual
resulta significativo que el manuscrito de El capital III se interrumpa
precisamente en el momento en que Marx hubiera querido ocuparse de la lucha de
clases. Esta ruptura no es simplemente una carencia, la señal de un fracaso,
sino más bien la señal de que la línea de pensamiento se vuelve hacia sí misma,
retorna a una dimensión que ya estaba ahí desde siempre. La lucha de clases
«política» impregna todo el análisis desde el comienzo: las categorías de la
economía política (por ejemplo, el «valor» de la mercancía «fuerza de trabajo»
o la tasa de beneficio) no son datos socioeconómicos objetivos, sino datos que
marcan siempre el resultado de una lucha «política». Y, ¿no es una vez más un
paso decisivo en esta dirección la manera sustancialmente política en que Lenin
entiende las cuestiones económicas tras la toma del poder, en oposición a la
rehabilitación por parte de Stalin de la «ley del valor bajo el socialismo»?
(Dicho sea de paso, en relación con lo Real, Laclau parece oscilar entre la
noción formal de lo Real como antagonismo y la noción más «empírica» de lo Real
como aquello que no puede reducirse a una oposición formal: la oposición A–B
nunca vendrá a ser A–no-A. La «Beez» de B, en último término, no es objeto de
dialéctica. El «pueblo» será siempre algo más que simplemente lo opuesto al
poder. Existe un lo Real del «pueblo» que se resiste la «integración simbólica»).
La pregunta crucial es, por supuesto, la
siguiente: ¿cuál es exactamente el carácter de este «exceso» de «pueblo» por
encima del ser «lo meramente opuesto al poder», que es lo que se resiste a la
integración simbólica en «pueblo»? ¿Es simplemente la riqueza de sus
significados (empíricos o de otro tipo)? Si ese es el caso, no nos las tenemos que ver
con un lo Real que resiste la integración simbólica, ya que lo Real, en este
caso, es precisamente el antagonismo de A–no-A, de manera que «lo que hay en B
más allá del no-A» no es lo Real en B, sino las
determinaciones simbólicas de B.
El «capitalismo», por lo tanto, no es
meramente una categoría que delimita una esfera social concreta, sino una
matriz formal, trascendental, que estructura todo el espacio social: literalmente,
un modo de producción. Su fuerza reside precisamente en su debilidad: se ve
empujado a una dinámica constante, a una especie de permanente estado de
excepción con el objeto de evitar enfrentarse a su antagonismo básico, su
desequilibrio estructural. En sí mismo es ontológicamente «abierto»: se
reproduce a sí mismo por medio de su autosuperación permanente; es como si
estuviera endeudado con su propio futuro, hipotecándose con él y posponiendo
siempre el día de saldar las cuentas.
Was will Europa?
La conclusión general es que, aunque el
tópico del populismo emerge como crucial en el escenario político actual, no
puede utilizarse como base para la renovación de las políticas emancipatorias.
Lo primero que hay que resaltar es que el populismo de hoy es distinto de su
versión tradicional, diferenciándose por el oponente contra el que moviliza al
pueblo: el florecimiento de la pospolítica, la creciente reducción de la
política apropiada a la administración racional de los intereses en conflicto.
En los países altamente desarrollados como Estados Unidos y Europa occidental,
el «populismo» emerge, en definitiva, como el inevitable doble en la sombra de
las pospolíticas institucionalizadas: uno estaría tentado a decir que como su suplemento en el sentido derridiano, como la cancha
en la que pueden articularse las reivindicaciones políticas que no encajan en
el espacio institucionalizado. En este sentido, existe una mistificación que es
parte constituyente del populismo: su gesto es rehusar a enfrentarse con la
complejidad de la situación, reducirla a una lucha clara con la figura
pseudoconcreta de un enemigo (desde la burocracia de Bruselas a los inmigrantes
ilegales). «Populismo», pues, es por definición un fenómeno negativo, un
fenómeno basado en una repulsa, incluso una admisión implícita de impotencia.
Todos conocemos el viejo chiste del tipo que busca a la luz de la farola la
llave que ha perdido: cuando le preguntan dónde la ha perdido, admite que fue
en un rincón oscuro; entonces, «¿Por qué la buscas bajo la luz? Porque aquí se
ve mucho mejor». Hay siempre algo de esta trampa en el populismo, dado que éste
no sólo no es el espacio en el que deberían inscribirse los actuales proyectos
emancipatorios (de liberación), sino que habría que andar un paso más y defender
que la tarea principal de las políticas emancipatorias de hoy día, su problema
de vida o muerte, es encontrar una forma de movilización política que, aunque
crítica con la política institucionalizada, como el populismo, evite la tentación populista.
¿Dónde nos deja entonces todo esto con
respecto al embrollo europeo? A los votantes franceses no se les ofreció una
elección claramente simétrica, ya que los auténticos términos de la alternativa
privilegiaban el «Sí»: la elite propuso al pueblo una alternativa que en
realidad no era en absoluto una alternativa, ya que el pueblo fue llamado a
ratificar lo inevitable, el resultado de la ilustración de los expertos. Los
medios de comunicación y la elite política presentaron la elección como una
elección entre conocimiento e ignorancia, entre conocimiento experto e
ideología, entre administración pospolítica y viejas pasiones políticas de
izquierdas y derechas. El «No» fue, por lo tanto, desacreditado como una
reacción corta de vista, desconocedora de sus propias consecuencias: una oscura
reacción de miedo frente al nuevo orden postindustrial emergente, el instinto
de apegarse y proteger las confortables tradiciones del Estado de bienestar, un
gesto de repulsa carente de cualquier programa positivo alternativo. No es
extraño que los únicos partidos cuya postura oficial era el «No» fueran los
partidos de los extremos opuestos del espectro político, el Frente Popular de
Le Pen en la derecha y comunistas y trotskistas en la izquierda.
No obstante, si hay un elemento de verdad
en todo esto, y éste es que el mismo hecho de que el «No» no fuera apoyado por
una visión política alternativa coherente constituye la condena más dura
posible a la elite política y mediática: es un monumento a su incapacidad de
articular, de trasladar a una visión política los anhelos e insatisfacciones
del pueblo. En lugar de eso, con su reacción frente al «No», trataron al pueblo
como a alumnos retrasados incapaces de captar las lecciones de los expertos. Su
única autocrítica fue la del maestro que admite haber fracasado en educar
adecuadamente a sus alumnos. Lo que los abogados de esta tesis de la
«comunicación» (el «No» de franceses y holandeses indica que la elite ilustrada
fracasó al no comunicarse adecuadamente con las masas) no supieron ver es que,
justo al contrario, el «No» en cuestión fue un ejemplo perfecto de comunicación
en el que, tal como planteó Lacan, el comunicante obtiene del destinatario su
propio mensaje en su forma inversa, que es la cierta: los burócratas ilustrados
de Europa recibieron en respuesta de sus votantes la superficialidad de su
propio mensaje en su forma auténtica. El proyecto de Unión Europea que Francia
y Holanda rechazaron quedó como una especie de truco barato, como si Europa
pudiera redimirse a sí misma y derrotar a sus competidores simplemente
combinando lo mejor de ambos mundos: superando a Estados Unidos, China y Japón
en modernización científico-tecnológica y manteniendo vivas sus tradiciones
culturales. Habría aquí que insistir en que, por el contrario, si Europa ha de
redimirse a sí misma tendrá que estar dispuesta a asumir el riesgo de perder (en el sentido de
cuestionar de raíz) ambas cosas: disipar el fetiche del
progreso científico-tecnológico y renunciar a abandonarse
a la superioridad de su legado cultural.
Así, aunque la elección no giraba en torno
a dos opciones políticas, tampoco era la elección de la versión ilustrada de
una Europa moderna, dispuesta a incorporarse al nuevo orden global frente a
viejas y confusas pasiones políticas. Cuando los comentaristas describen el
«No» como un mensaje de miedo confuso, se equivocan del todo. El principal
miedo con el que nos vemos aquí es el miedo que el mismo «No» provocó en la
nueva elite política europea, el miedo de que el pueblo ya no vaya a seguir
comprando tan fácilmente su visión pospolítica. Para todos los demás el «No» es
un mensaje y expresión de esperanza: la esperanza de que la política permanece
viva y posible, de que el debate sobre qué debe y va a ser la nueva Europa está
todavía abierto. Esta es la razón por la que nosotros, en la izquierda, debemos
rechazar la insinuación despectiva de los liberales de que en nuestro «No»
coincidimos con extraños compañeros de cama neofascistas. Lo único que
comparten la nueva derecha populista y la izquierda es justo eso: la conciencia
de que la auténtica política está todavía viva.
Hubo una elección positiva en el «No»: la elección de la elección misma, el
rechazo del chantaje de la nueva elite que únicamente nos permite elegir entre
confirmar su conocimiento experto o lucir nuestra «irracional» inmadurez. El
«No» es la decisión positiva de iniciar un auténtico debate político sobre qué tipo de Europa
queremos realmente. Al final de su vida se planteó Freud la famosa pregunta «Was
will das Weib?» [¿qué quiere la mujer?], admitiendo su perplejidad al
encarar el enigma de la sexualidad femenina. ¿Acaso el galimatías de la
Constitución europea no viene a atestiguar idéntico rompecabezas?: ¿qué Europa
queremos?
Toda crisis es en sí misma un estímulo
para un nuevo comienzo, todo fracaso de una estrategia a corto plazo y de unas
medidas prácticas (para la reorganización financiera de la Unión y similares)
es una bendición encubierta, una oportunidad de repensar los auténticos
fundamentos. Lo que necesitamos es una recuperación por medio de la repetición
[Wieder-Holung]: a través de una confrontación crítica con toda la
tradición europea, deberíamos repetir la pregunta «¿Qué es Europa?» o, mejor, «¿Qué
significa para nosotros ser europeos?» y luego darle una nueva formulación. La
tarea es difícil, nos obliga a asumir el gran riesgo de caminar por terrenos
desconocidos. La única alternativa es ya una lenta decadencia, la
transformación gradual de Europa en lo que fue Grecia para el maduro Imperio
romano, un destino para el turismo cultural nostálgico, sin ninguna relevancia
efectiva.
Hay otro punto a propósito del cual
deberíamos arriesgar la hipótesis de que Heidegger estaba en lo cierto, aunque
no en el sentido que él pensaba: ¿qué pasa si la democracia no es la repuesta a
esta difícil situación? En sus Notes Towards a Definition of Culture, el gran conservador
T. S. Eliot destacaba que hay momentos en los que la única elección
posible está entre ser sectarios o no creyentes, cuando el único modo de
mantener viva una religión es provocar que una secta se escinda del cuerpo
principal. Esta es hoy nuestra única oportunidad: sólo por medio de una
«escisión sectaria» del legado europeo estándar, amputándonos a nosotros mismos
del cuerpo decadente de la vieja Europa, podremos mantener en vida el legado
europeo renovado. Esta escisión cuestionaría las premisas mismas que tendemos a
aceptar como nuestro propio destino, como datos no negociables de nuestra
problemática: esto es, el fenómeno comúnmente definido como el nuevo orden
mundial global y la necesidad de acomodarnos a él mediante la «modernización».
Por decirlo crudamente: si el nuevo orden mundial global es para todos nosotros
el marco no negociable, entonces Europa está perdida, así que la única solución para Europa es asumir el riesgo
y romper esta racha de nuestro destino. Nada debería aceptarse como
intocable en esta nueva puesta de cimientos, ni la necesidad de «modernización»
económica ni los más sagrados fetiches liberales y democráticos."