Un reino de este mundo
Si en la
constitución de todo discurso histórico subyace incancelable una fricción
dialéctica entre hecho e interpretación, en lo que respecta al referente que
nutre El evangelista
de Adolfo García Ortega, la vida y predicación de
Jesús de Nazaret (Yeshuah, en la transliteración del hebreo que se adopta en la
novela), dicha fricción se convierte en la abrasiva constatación de la
maleabilidad extrema de esa materia supuestamente fáctica sobre la que coagulará
un abrumador macizo ideológico-institucional a partir del germen del
cristianismo primitivo. De hecho, sin entrar en la espinosa discusión sobre la
historicidad de la figura de Jesús, antes de San Pablo (el inventor de la
fábula de la fe cristiana, por decirlo con Badiou) se extiende una zona cero histórica
conjetural y opaca sobre la que los testimonios de parte o las mistificaciones
posteriores han acumulado una maleza a través de la cual la exploración
historiográfica solo puede moverse mediante hipótesis. Una profusión de formas espectrales
ha querido poblar ese vacío central y en el entrecruzamiento de sus rasgos
vislumbramos los contornos de una figura monstruosamente múltiple: visionario y
mesías, mago y profeta, revolucionario y bandido, rebelde y maestro. Discursos
desde la teología, la política o la mitografía: en último término, máscaras
veladas o proclamadas de la ficción.
En su
aproximación desde la ficción narrativa, García Ortega debe solventar en primer
lugar la cuestión de la voz y la
perspectiva (del narrador y el punto de vista, si se prefiere). La forma narrativa adoptada es la del gesto
testimonial del sobreviviente: un escriba fariseo anónimo que mantiene una
relación ambigua con la partida de zelotes encabezados por Yeshuah el Visonario
e Iskariot Yehudá y que desde su exilio en Creta se entrega a la tarea de poner
por escrito en una crónica en primera persona, a la que en ocasiones se añaden
relatos o reflexiones de otros participantes, los sucesos de rebelión y castigo
de los que fue testigo en Galilea y Jerusalén. Lo decisivo aquí es la distancia
entre el narrador y los protagonistas de su relato. Desde el íncipit mismo se
hace hincapié en un cierto desafecto (“ni los entendía ni los amaba”) y en el
compromiso con la verdad que lo guía, pero también en la índole de trance
confesional y asunción de responsabilidad de su testimonio. Es a través de la figura
mediadora de este narrador, desde su curiosidad, pero también su
cuestionamiento de las leyendas que se van tejiendo en torno a Yeshuah el
Visionario, que se crea la ilusión diegética de una restitución testimonial de
los “hechos que otros, algún día, movidos por sus propias razones, deformarán
como Homero deformó las guerras”. A este carácter restitutivo contribuye incluso
el escrúpulo filológico ya aludido de la transcripción onomástica y toponímica
del hebreo originario. Llamar Yeshuah a Jesús de Nazaret no es inocente en sus
efectos de sentido: alude a la perspectiva judaica desde la que se aborda la
materia e introduce una cuña de lejanía en relación a las posteriores fábulas
cristianas.
La
familiaridad del lector con hechos y personajes se somete a dispositivos de
extrañamiento (o, si se quiere, de repristinación ilusoria de la verdad
histórica) a través del punto de vista o de la reformulación del contenido
narrativo. En unos casos, sucesos y personajes son reconocibles, pero sometidos
a una estrategia recombinatoria que desactiva su función y significado evangélicos.
Por poner un ejemplo de una práctica sistemática, Iskariot Yehudá se suicida,
pero no por los remordimientos de su traición (el traidor que delata a Yeshuah es
encarnado aquí precisamente por el narrador), sino por haber sido el personaje
indultado por la turba en lugar de Yeshuah: “Había esquivado a la muerte por un
error del destino […], así que puso fin a sus días”. En otros casos, la
interpretación evangélica es cuestionada desde el escepticismo disidente de la
voz narrativa. Así, la intervención milagrosa sobre la hija del jefe de la
sinagoga Jairo (en la novela Yair Ahimot, el jefe de un grupo de patriotas
rebeldes, cuya hija ha sido violada y malherida por un grupo de centuriones
romanos), que los evangelistas sinópticos relatan como una resurrección: las
palabras que en los evangelios son la fórmula performativa del milagro (“La
niña no está muerta, sino duerme”), filtradas por el enfoque racionalista de la
voz narrativa, se transforman en un enunciado meramente declarativo.
Es
engañoso (o irónicamente engañoso), por tanto, el título de la novela, pues
nada más lejos que su narrador de la figura del evangelista, la del portador de
una “buena nueva”, de un mensaje de bienaventuranza proferido desde el
compromiso con la certeza de la resurrección que lo sustenta: “Solo he
aprendido que Dios elige a los suyos y que los sacrificios le complacen. El
resto es fábula tras fábula”. El oxímoron, entonces, de un evangelista
escéptico, que devuelve a los personajes fundacionales de la religión cristiana
a su inscripción histórica en la esfera convulsa y agonística del mundo judío de la época, en el que
cobraba cada vez más relevancia la actuación de movimientos como el de los
zelotes, de cariz político-religioso, enfrentados a la presencia imperial
romana y a lo que ellos consideraban pasividad o complicidad con el invasor de
otras facciones judías como la de los fariseos. Hay que aplicar un paradigma
dual teológico-político para entender esa pulsión epocal tensionada por la
esperanza mesiánica, indiscernible en su declaración de guerra a los césares y
en la instauración escatológica del Reino de Dios. De ahí esa duplicidad que en
la novela se establece entre Yeshuah e Iskariot Yehudá. El Visionario, enigmático
y elusivo, que tras la ejecución de Ehud Yohanán (Juan el Bautista) inicia un errático
camino de predicación, encarna la figura de un mesías reticente, de cuyas
palabras -misteriosas, ambiguas o simplemente banales- se apropia su
contrafigura especular, el zelote nacionalista y rebelde. En sentido riguroso,
cabría hablar de significantes flotantes
(el Reino o el exhortatorio “Levantaos”, por ejemplo) cuya amplitud semántica
es resignificada por Iskariot Yehudá en un horizonte político de liberación y
justicia social. La plasmación de esta relación entre la figura extraña y
carismática y el agitador revolucionario, con sus claroscuros, incomprensiones
y manipulaciones, es uno de los aspectos más cuidados y sobresalientes de la
novela, a pesar de que revela la que tal vez sea su mayor debilidad en la
incapacidad de hacer palpable la supuesta potencia fascinadora del personaje de
Yeshuah, que en el sfumato aplicado a
sus contornos parece en ocasiones más la imprecisa efigie de un mosaico que la
presencia viva y poderosa que suscitaba tanto el fervor como la hostilidad.
En todo
caso, más allá del escepticismo (reaccionarismo, podríamos decir en una lectura
moderna) de la voz narradora, que lamenta “el sacrificio violento de imaginar
otros mundos”, queda esa “última cena” comunitaria en la que el tiempo de la
historia (“pudridero de cadáveres futuros”) es suspendido milagrosamente en la
densidad de un instante –un tiempo mesiánico, un tiempo otro- que abre líneas
de fuga y ruptura en esa cronología inflexible del sacrificio: “Vivieron, por
unos instantes, poseídos por el sentimiento de habitar en otro mundo fuera de este”.
El único milagro al que el lector ha asistido.
Y quedan
también las huellas discursivas, el misterio de las voces y las palabras. Al
margen de la indudable habilidad narrativa en la reformulación inédita de la materia evangélica, creo que García Ortega
ha acertado en lo más decisivo: la construcción de esa voz anónima que en sus
registros y modulaciones -en la sobriedad restrictiva de su tono testifical o en
su timbre a veces confesional y empático- ha sabido hacer resonar un mundo y
una época en su radical extrañeza y en lo que permanece, ese resto o sustancia
que se filtra a través de las edades y que reconocemos como esencialmente
nuestro. “Pasa la figura de este mundo” decía San Pablo y es en la captación
del vértigo aflictivo de ese tránsito, en su inmediatez más física y vulnerable
(hombres y mujeres difuminados en el polvo sofocante de un desierto, el gesto
secreto de una angustia irrestañable, cuerpos sucios, torturados y agonizantes
en lo alto de unas cruces), donde la novela encuentra sus ecos más perdurables.
Publicado en El Cuaderno
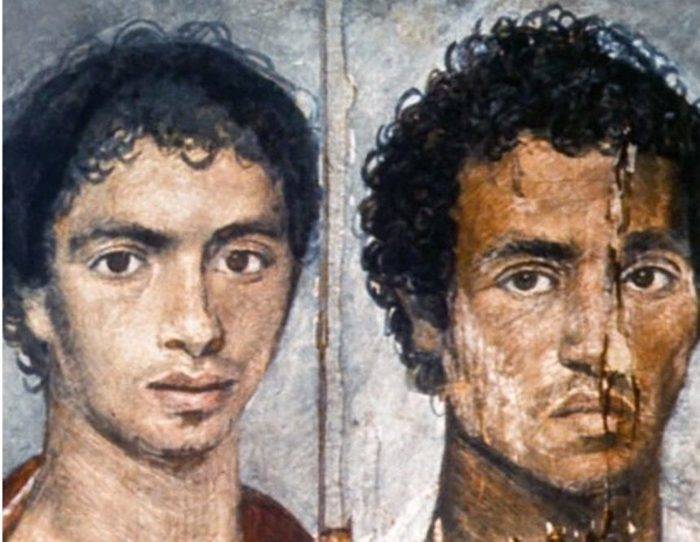
No hay comentarios:
Publicar un comentario